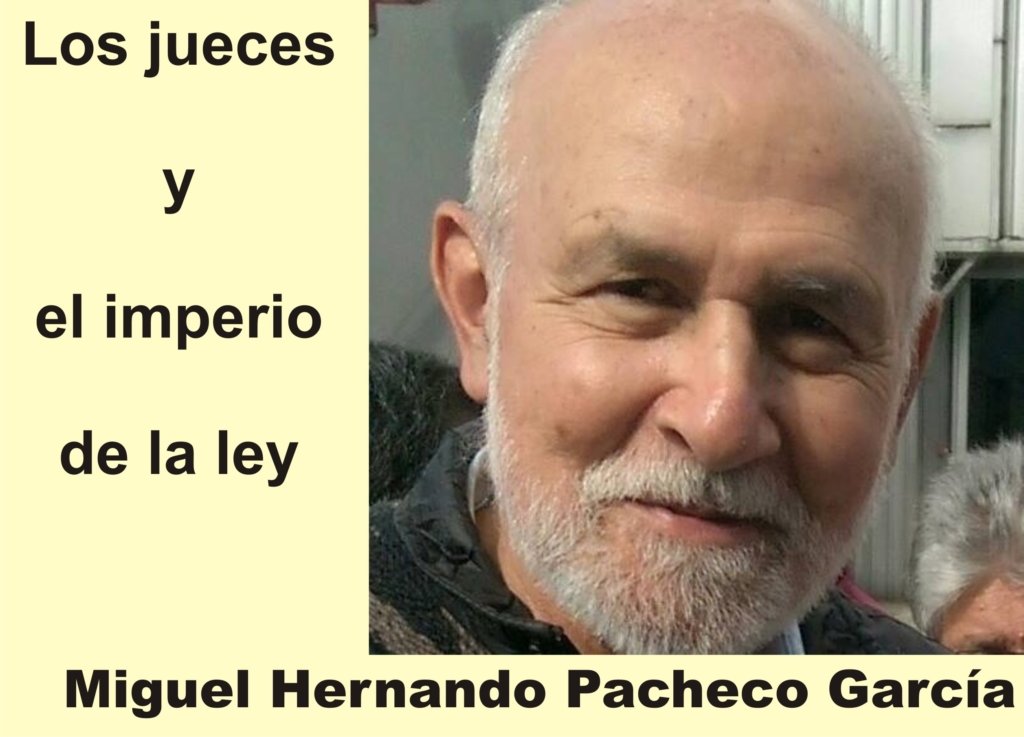
Por: Miguel Hernando Pacheco García.
En los últimos años, los medios de comunicación han estado informando acerca de la corrupción que existe en la justicia colombiana indicando situaciones aborrecibles como por ejemplo que la fiscalía está investigando a más de 3,000 jueces y otro tanto de fiscales[1]; que existen «mafias que se encargan de llevar a la cárcel a quienes estén en contra de la maquinaria política de algunas regiones[2] y que hay un cartel de jueces donde se negocian los fallos[3]; por ello, no es extraño que magistrados, exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia resulten “salpicados” por casos de corrupción. Por otro lado, se observan sentencias donde algunos jueces aplican con excesiva severidad el régimen disciplinario a los servidores públicos, tal es el caso de la “alcaldesa condenada a 6 años de cárcel, aunque no se robó un solo peso” como titula la revista Semana uno de sus artículos, “en medio de los cientos de expedientes de funcionarios que enfrentan la justicia por el manejo de la plata pública, reposa un caso especial. Julieta Naranjo, exalcaldesa de la localidad de Usaquén, tendría que pagar 5 años y 10 meses años de prisión por la decisión que este martes tomó una jueza. Su proceso fue abierto por la firma de tres convenios contractuales, sin embargo, en contraste con muchos casos de corrupción impunes, si se confirma el fallo en segunda instancia ella irá a la cárcel, aunque nadie la culpa de haberse robado un centavo o de haber propiciado la pérdida de recursos públicos”.
En los juzgados existe la cultura del imperio de la ley, cuyo principio fundamental establece que es necesario extirpar lo que se considere nocivo para garantizar una vida en comunidad acorde con las normas establecidas. En los juicios impera una metodología donde priman conceptos absolutos que permiten señalar quienes son “los buenos y los malos”; inicia cuando el fiscal y el procurador imputan los delitos que el acusado supuestamente cometió; por ello, al acusado se le considera culpable hasta que demuestre lo contrario y es colocado en la picota del escarnio público, incluso con gran bombo de los medios. Uno de los momentos críticos del juicio se presenta cuando el juez le pregunta al acusado si acepta o no las acusaciones que le señala el fiscal; situación análoga al papel de los inquisidores cuando se les otorgó la autoridad de condenar con el infierno a quienes consideraban que eran la representación del mal en la tierra. Otro elemento propio de las audiencias a los servidores públicos es la presencia de personajes, que siembran cizaña y, ocultándose tras algunos títulos como “veedores ciudadanos”[4]buscan fortalecer la posición del fiscal llevándole chismes de corredor; estos personajes de dudosa reputación son generalmente contradictores políticos del acusado; al punto que se les ve gritar con placer cuando el funcionario es condenado; agitan sus brazos y vitorean de forma escandalosa para mostrar su felicidad y utilizan frases de cajón propias de los políticos de turno, tales como “Cero tolerancia a la corrupción”, “La denuncia es nuestra arma”, “Los buenos somos más”,…; estas personas también afirman con vehemencia su inclinación a determinados políticos.
Entre los factores que ha favorecido la crisis de la justicia se encuentra paradójicamente, la falta de claridad que existe en la interpretación de la reciente normatividad emitida para controlar la corrupción en la administración pública; a partir de esto, los legisladores le han dado a los jueces el poder de crear la jurisprudencia correspondiente (criterios con que los jueces han dictado las sentencias) e ir adecuando la ley a las circunstancias que se vayan presentando; un concepto de jurisprudencia débil, que se ha convertido en la disculpa para emitir sentencias de acuerdo a criterios personales; es conocido que ningún juez valora esta jurisprudencia, puesto que según ellos, “cada juicio tiene sus características especiales”; situación que va en contravía a un sistema judicial sólido, en el cual, sin importar quién sea el juez ni el fiscal, para delitos similares, se debe llegar a sentencias similares.
Hoy el sistema judicial permite que suceda lo contrario y que, a conciencia, se liberen culpables o se condenen inocentes; lo han denunciado directamente diferentes medios; entre ellos, la revista Semana cuando afirma que existen «mafias que se encargan de llevar a la cárcel a quienes estén en contra de la maquinaria política; en otras palabras, los jueces están enviando servidores públicos a la cárcel sin que se hayan robado un solo peso; soportados en el poder que los legisladores les han dado para crear una jurisprudencia que ha sido una burla, puesto que a nadie le interesa.
En Colombia es una necesidad la reestructuración del poder judicial. Reestructuración que debe partir del control a las sentencias que los jueces promulgan, pues ¿Como se puede recuperar el honor un servidor público en particular y de una persona en general, cuando ha sido mancillado por las prácticas insanas del sistema judicial que existe en Colombia?
El control a cada sentencia significa darle valor a los criterios con que los jueces ejercen la justicia;es indispensable una acción posterior donde se determinen los aspectos y razones que fundamentan cada una de ellas; eso es jurisprudencia. No se puede permitir que se juzgue el mismo delito con criterios diferentes.
De acuerdo, a lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política, “Colombia es un Estado social de derecho” y como tal, allí prima el bienestar de la comunidad; es decir, el gobierno debe velar, teniendo como prioridad los derechos de los colombianos. El artículo 230 de la Constitución, por el contrario, afirma que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, es decir, la ley por encima de todo; siendo esta afirmación un contrasentido respecto a lo que significa un estado social de derecho; el espíritu de la Constitución que se observa en su preámbulo donde “El pueblo Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” implica la desaparición de los conceptos absolutistas del siglo XVIII, como lo es “el imperio de la ley”, entendiéndose la misma como una herramienta que permite ampliar los conceptos expresados en la Constitución y sus principios; por ello, es paradójico que este término haya tenido continuidad en la Constitución del 91. El concepto “el imperio de la ley”, viene de la Constitución de 1886 donde la ley era considerada superior a lo establecido en la Constitución; en una de las sentencias proferidas en 1887 por la Corte Suprema de Justicia se refuerza con claridad la jerarquía de la ley 153 de 1887 en el orden jurídico nacional, en detrimento de la noción de supremacía de la Constitución como fuente del derecho: “[El] artículo sexto de la ley 153 decía que una disposición expresa de ley posterior á la Constitución, se reputa constitucional y se aplicará aun cuando aparezca contraria a la Constitución”.
El imperio de la ley aún continúa y esto ha permitido que el juez permanezca en un plano quizá superior al del mismo legislador; de allí que, el sistema judicial sea quien defina si las normas establecidas por el legislativo están o no de acuerdo con la Constitución.
La crisis de la justicia es global se están enfrentando conceptos que imperaban en el Estado liberal a los nacientes propios de un Estado constitucional; de acuerdo, a Queralt Tejada; jurista experta en el nacimiento del constitucionalismo; indica que esta crisis se presenta por que la evolución del conocimiento requiere que se pase del silogismo a la argumentación; del centralismo a la descentralización y a la globalización; de la política legislativa a la política constitucional; de la centralidad de la ley a la centralidad de los derechos fundamentales; de las reglas a los principios y del legislador al juez.
“La crisis de la ley”, afirma Queralt Tejada, “ha sido desenmascarada, dando paso a un nuevo concepto de la tarea judicial, en el que el juez antes que subsumir, interpreta, antes que sentenciar, persuade, y antes que reproducir el contenido de la ley, justifica su personal y subjetiva visión como la mejor de entre todas las posibles”. Por ello, es fundamental que la reestructuración del sistema judicial se solidifique a partir del criterio responsable de los jueces al aplicar la ley; es decir, al crear jurisprudencia.
[1] Caracol Radio, 26 de julio de 2016.
[2] El Tiempo, 22 de agosto de 2017.
[3] Revista Semana, 11 de febrero de 2013.
[4]Actividad desacreditada, puesto que ha sido utilizada por algunos políticos para sus fines personales.







